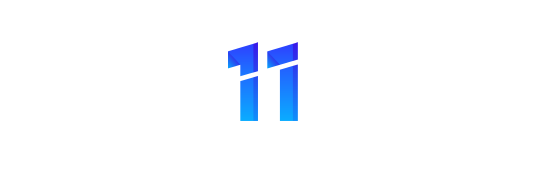En un escenario marcado por la crisis climática, la escasez hídrica y los desafíos de la transición energética, la formación de profesionales capaces de liderar soluciones sostenibles se vuelve más urgente que nunca. Consciente de este contexto, Lorenzo Reyes-Bozo asumió este año como nuevo decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios (FINE) de la Universidad de Las Américas (UDLA), con una hoja de ruta clara: transformar el modelo formativo y reforzar la sostenibilidad como eje transversal en todas las carreras de la facultad.
Ingeniero civil de industrias con especialidad en ingeniería química, Reyes-Bozo cuenta con más de 20 años de trayectoria en investigación y gestión académica en universidades chilenas. Además, ha liderado proyectos en áreas clave como química verde, revalorización energética de residuos e hidrógeno verde con un fuerte compromiso en ciencia aplicada, desarrollo sostenible e innovación.
En conversación con Codexverde, adelantó que a partir de 2026 todas las carreras de FINE UDLA integrarán asignaturas como Economía Circular, Desarrollo Sostenible y Emprendimiento Sostenible de forma estructural en sus mallas. A su juicio, esta transformación permitirá egresar profesionales con las competencias necesarias para actuar como agentes de cambio, preparados para liderar procesos innovadores con visión territorial y ambiental. En esta entrevista, profundiza en su propuesta para el nuevo ciclo que inicia en la FINE y comparte su mirada sobre el papel que debe jugar la academia en la transición hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible.
En un contexto donde el cambio climático y la transición energética marcan la agenda global, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que enfrenta Chile y cómo puede la formación universitaria aportar a solucionarlos?
La evidencia científica, sustentada en reportes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), muestra que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático y por ello deberemos buscar soluciones que nos permitan mitigar y adaptarnos a estas nuevas condiciones ambientales. El país se encuentra hoy ante una profunda crisis hídrica que ya se ha extendido por más de una década, especialmente en la zona centro-norte, donde la megasequía ha provocado una reducción de hasta el 40% en precipitaciones en algunas regiones.
Por otra parte, aunque en 2023 un 37% de la energía generada provino de fuentes renovables no convencionales, el país aún depende en buena medida de combustibles fósiles, y enfrenta una urgente necesidad de modernizar sus redes de transmisión para integrar la nueva capacidad renovable. El acceso a financiamiento suficiente y la agilidad en los permisos ambientales son también obstáculos que ralentizan proyectos clave como los de hidrógeno de bajas emisiones, mientras países como Brasil o Australia avanzan rápidamente.
Adicionalmente, la explotación extractiva del litio en el Desierto de Atacama —esencial para la transición energética— está generando impactos graves: pérdidas del 85% al 95% del agua por evaporación en salares, hundimientos del terreno, degradación de acuíferos y conflictos con comunidades locales. En paralelo, proyectos como H2 Magallanes aún carecen de una planificación territorial adecuada, evaluación ambiental robusta o diálogo participativo, lo que amenaza la legitimidad y sostenibilidad de la transición energética.
Todos estos desafíos están marcando la hoja de ruta sobre la cual Chile debe trabajar en pos del desarrollo sostenible, con la finalidad de avanzar en un mundo desarrollado con responsabilidad ambiental y social. Sin duda, el trabajo colaborativo y sinérgico entre el sector público, privado y la academia, permitirá avanzar en los desafíos indicados, siendo clave la formación universitaria con perspectiva territorial y enfocada en los desafíos del país.
Desde esta perspectiva, la formación universitaria cumple un importante rol en la generación de soluciones sustentables, mediante la entrega de herramientas conceptuales y prácticas que permitan a los futuros profesionales comprender, enfrentar y mitigar los impactos del cambio climático y los retos de la transición energética.
Desde su experiencia en sostenibilidad, ¿cómo planea integrar este enfoque de manera transversal en las distintas carreras que conforman la Facultad de Ingeniería y Negocios UDLA?
Nuestra Facultad de Ingeniería y Negocios tiene como uno de sus sellos formativos la sostenibilidad. A partir del año 2026, todas nuestras carreras incorporarán asignaturas como Economía Circular y Desarrollo Sostenible y Emprendimiento Sostenible, fortaleciendo este compromiso al integrarlas de manera estructural en el currículo. Esta incorporación contribuirá significativamente a la formación de egresados y egresadas con las competencias necesarias para liderar procesos innovadores con una visión sostenible y transformadora.
Asimismo, nuestra Facultad integra líneas de investigación relevantes como desarrollo sostenible, procesos industriales, entre otras. El trabajo de investigación en el área de sostenibilidad se organiza en Centros de Investigación y un Observatorio de Industria y Negocios Sostenibles.
En la práctica, esto se traduce en actualizar los planes de estudio de todas las carreras de ingeniería y negocios, incorporando contenidos de economía circular, gestión integral de residuos y agua, modelos de transición justa y tecnologías limpias; fortaleciendo así la capacidad de graduados para actuar como agentes de cambio relevante en la sociedad.
Además, se promueven proyectos interdisciplinares y colaborativos: Trabajos de Titulación, innovación aplicada, alianzas con el sector público y privado, y participación en plataformas como OrientaH2 para fortalecer el ecosistema público-privado en temas de energías limpias, participación en el Acuerdo de Electromovilidad, entre otras.
De manera complementaria, la facultad mantiene una oferta de programas de educación continua que permiten profundizar en competencias especializadas, integrando un enfoque transversal de sostenibilidad.
Usted ha investigado en áreas como el hidrógeno verde y la revalorización energética de residuos. ¿Qué oportunidades ve en estas tecnologías para avanzar hacia una economía circular, y cómo espera que la facultad contribuya desde la investigación y la formación profesional?
El hidrógeno verde representa una gran oportunidad: Chile tiene el potencial para convertirse en líder mundial, con regiones como Atacama y Magallanes ofreciendo recursos renovables ideales para energía solar y eólica. Sin embargo, el país está perdiendo su ventaja si no agiliza permisos ambientales, mejora la infraestructura portuaria y de transmisión —las mayores limitaciones hoy en día— lo que permite a competidores avanzar más rápido. El desarrollo de la nueva economía del hidrógeno es clave para el crecimiento económico y social de nuestro país, basando su progreso en una industria más amigable con el medioambiente.
Desde el área de residuos, estudios internacionales y antecedentes académicos respaldan el uso de biomasa o residuos orgánicos como materia prima para producir hidrógeno mediante procesos biológicos, una vía prometedora para cerrar ciclos y mitigar emisiones.
En nuestra Facultad de Ingeniería y Negocios, estas líneas de investigación son de interés, abordando proyectos de investigación aplicada desde distintas perspectivas y evaluando nuevas tecnologías y estrategias, como la química verde, producción limpia y ecología industrial. Nuestra facultad trabaja activamente en el fortalecimiento de estas áreas prioritarias para el desarrollo sostenible, con investigadores comprometidos en la búsqueda de soluciones.
En una entrevista publicada en el portal de UDLA mencionó la importancia de formar «profesionales que sean actores de cambio». ¿Qué competencias clave creen que deben tener esos profesionales para enfrentar los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos del país?
Entre las competencias más relevantes que deben desarrollar los profesionales se destacan, en primer lugar, las competencias técnicas verdes, que abarcan conocimientos en energías renovables, eficiencia energética, tecnologías limpias, gestión de residuos y economía circular. Estas habilidades les permitirán liderar proyectos orientados a una transición sostenible.
En segundo lugar, es fundamental fomentar la innovación y el emprendimiento sostenible, especialmente en un contexto de creciente incertidumbre tecnológica y cambios acelerados en los mercados. Se requiere una mentalidad emprendedora capaz de generar productos, servicios o procesos que minimicen —o incluso reviertan— el impacto ambiental.
Finalmente, se valora cada vez más la capacidad de colaboración y liderazgo. La construcción de soluciones sostenibles exige un enfoque inter y transdisciplinario, junto con el empoderamiento de los territorios y una escucha activa de las comunidades. Estas habilidades son clave para fomentar la cooperación, facilitar la mediación de conflictos y abordar los desafíos sociales que acompañan la transición hacia modelos más justos y resilientes.
En términos de vinculación con el entorno, ¿qué rol jugarán las alianzas con el sector público, privado y territorial para avanzar en una formación más relevante y comprometida con los desafíos locales?
Las alianzas con el sector público, privado y territorial son esenciales para formar profesionales capaces de enfrentar desafíos reales con soluciones contextualizadas y sostenibles. Estas colaboraciones permiten vincular el conocimiento académico con políticas públicas, necesidades productivas y demandas sociales, fortaleciendo competencias técnicas, éticas y ciudadanas. En un país como Chile, donde la desigualdad territorial y los impactos del cambio climático exigen respuestas integradas, estas alianzas no solo enriquecen la formación, sino que posicionan a la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA como un actor clave en la transformación del entorno.
En el proceso formativo de nuestros estudiantes, es fundamental las alianzas con el entorno, público y privado, ya que todas nuestras carreras cuentan con cursos de Aprendizaje más Servicio (A+S) donde nuestros estudiantes trabajan con distintos socios comunitarios para resolver problemas que son de su interés. Asimismo, la investigación aplicada permite un trabajo colaborativo entre la Universidad, empresas y el sector público, permitiendo la transferencia de resultados de investigación de manera expedita.
Finalmente, ¿cómo ha ido su adaptación como nuevo decano de esta facultad? ¿Qué es lo que más destacaría de estos meses?
Mi adaptación como decano ha sido un proceso muy enriquecedor. He encontrado una facultad con un gran potencial humano y académico, con equipos comprometidos y con muchas ganas de seguir creciendo. Uno de los aspectos que más destaco en estos primeros meses es la diversidad de líneas de investigación que se están consolidando y generando, como es la ciencia de datos, inteligencia artificial, sustentabilidad e innovación, nuevos enfoques en gestión, educación en negocios y STEM, entre otras. Además, quisiera destacar el trabajo realizado para certificar la calidad del proceso formativo de nuestros estudiantes bajo estándares internacionales y la actualización de las distintas carreras de nuestra Facultad, las cuales, comenzarán a dictarse con mallas innovadoras a partir del 2026.
Asimismo, me ha llamado positivamente la atención el interés de académicos y estudiantes por vincular el proceso formativo con las necesidades del entorno, generando proyectos aplicados, colaboraciones interinstitucionales y propuestas innovadoras que conectan la ciencia con la realidad del país. Estoy convencido de que esta facultad tiene todo para convertirse en un referente en sostenibilidad, innovación y formación de profesionales preparados para los desafíos del siglo XXI.