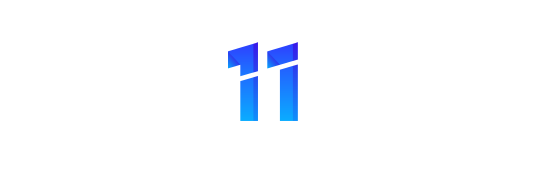El sur de Chile enfrenta una creciente degradación de sus bosques, humedales y cuencas. Frente a este escenario, iniciativas como el Proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad (GEF ICB), que desde hace dos años acompaña el extenso trabajo del Comité de Agua Potable Rural (APR) de Liquiñe, proponen una restauración ecológica con enfoque comunitario y territorial.
En el marco del Proyecto GEF Incentivos, Vivianne Claramunt Torche, ingeniera en Recursos Naturales Renovables y especialista en restauración ecológica, estuvo a cargo de un estudio de levantamiento de información biométrica en la cuenca abastecedora de agua de Liquiñe. El análisis permitió dimensionar el estado de degradación de los ecosistemas y evidenció la urgencia de avanzar en acciones de conservación y restauración. Desde entonces, ha trabajado junto al CAPR de Liquiñe en el diseño de pilotos de restauración y en el desarrollo de un modelo de retribución por servicios ecosistémicos.
El objetivo es lograr un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico sustentable de las comunidades locales, asegurando la conservación y restauración de los ecosistemas y la provisión de los beneficios que la naturaleza entrega a las personas. La especialista nos comparte su experiencia y reflexiones desde el terreno.

¿Qué es la restauración ecológica y por qué es tan necesaria en el sur de Chile?
Es un proceso mediante el cual asistimos la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado. Esto implica realizar acciones concretas —como excluir ganado o controlar especies invasoras— que permitan limitar aquellas fuentes de degradación y ubicar los ecosistemas en una trayectoria de recuperación. El objetivo no es intervenir de manera permanente, sino realizar acciones puntuales y efectivas que apoyen la regeneración natural. Al igual que en otras zonas del país, en el sur existen altos niveles de degradación en los ecosistemas naturales, lo que afecta directamente la calidad de vida de las comunidades, con efectos como: la disminución de la disponibilidad de agua; alteraciones al ciclo hidrológico y control de inundaciones; deterioro del paisaje y belleza escénica y compromete el hábitat de especies únicas. Además, en un contexto de cambio climático, los ecosistemas degradados son más vulnerables y menos resilientes. Restaurar es, por tanto, una necesidad ambiental y social.
En lo práctico, ¿cómo se estudia un ecosistema para iniciar un proceso de restauración?
La restauración contempla cuatro etapas: diagnóstico, planificación, implementación y monitoreo. En el diagnóstico, se evalúan las condiciones de sitio, el suelo, la flora y la vegetación son indicadores claves. También se pueden incluir indicadores de calidad de agua y fauna dependiendo de los ecosistemas y objetivos. Es fundamental identificar qué tan degradado se encuentra cada sitio, por ejemplo, observando si existe cobertura vegetal, regeneración natural, signos de erosión, contaminación de las aguas, entre otros criterios. A su vez es clave identificar los factores de degradación presentes, tales como la corta de bosque, ganadería, incendios y presencia de especies exóticas. La etapa de diagnóstico será crucial para que la planificación, implementación y monitoreo se desarrollen de manera eficaz y las iniciativas de restauración sean exitosas.
¿Cuál fue el rol de WWF en este trabajo?
El año 2024 WWF implementaba el Proyecto: “Abastecimiento de agua potable rural, restauración de bosques y derechos humanos en la cuenca del río Valdivia”, el cual coincidió con el Proyecto GEF en objetivos y enfoques, generando una colaboración estratégica que permitió crear experiencias y aprendizajes concretos en el territorio a través de la implementación de un piloto de restauración en la cuenca abastecedora de Agua Potable de Liquiñe. Esta iniciativa fue clave para facilitar el diálogo en torno a la necesidad de conservar y recuperar los ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos y la idea de la retribución, y propuso una experiencia replicable a mayor escala y territorios.
¿Y cómo ha sido la participación de la comunidad?
Liquiñe tiene una larga trayectoria en el cuidado de sus bosques y agua, por lo que iniciar un proceso de restauración surge gracias a estas condiciones habilitantes. En este sentido, destaca la labor del CAPR de Liquiñe y la colaboración con el CAPR de Liquiñe Alto.
Ahora, como todo proceso social, ha sido gradual. Se comenzó identificando actores clave y generando confianzas. Hoy hay alianzas y cada vez más personas comparten la importancia de la restauración, no solo desde el punto de vista ambiental y del beneficio que tiene para el abastecimiento de agua y el turismo, sino también su importancia cultural, educativa y en el fortalecimiento del tejido social.

¿Qué pasa cuando termina el proyecto y el acompañamiento técnico?
Esa es una de las preguntas claves, ya que muchos proyectos terminan y dejan un vacío. Justamente el trabajo este año busca definir un modelo para la gestión de recursos y generación de éstos para conservación y la restauración de los bosques y agua. Pero todo esto debe resolverse a través de procesos de gobernanza local. No basta con ejecutar un proyecto: debe haber gobernanza, continuidad y sostenibilidad.
¿Qué rol cumplen las mujeres en estos procesos?
Un rol fundamental. La restauración es una práctica inclusiva, que permite la participación de personas de todos los géneros. En Liquiñe, por ejemplo, las mujeres han tenido un protagonismo importante: existen varias cooperativas y agrupaciones lideradas por mujeres y una participación constante. Esto ha sido muy relevante ya que da cuenta de cómo la restauración puede cumplir un rol en la equidad de género y puede ser una oportunidad para la inclusión social.
¿Chile tiene experiencia en restauración?
Mucha. Ya a principios del siglo XX se reconocen en Chile las primeras iniciativas de restauración enfocadas en la recuperación de suelos degradados. Y aunque el concepto de restauración ecológica como tal es más reciente —la definición actual surge en 2004—, hay 120 años de trabajo que alimentan lo que hacemos. La llegada de la restauración ecológica a Chile genera un cambio de paradigma desde la recuperación de suelos degradados hacia la recuperación de la integralidad ecológica de los ecosistemas y hacia la restauración de ecosistemas a escala de paisaje, donde la restauración ecológica cumple un rol fundamental. En los últimos 25 años, la restauración de ecosistemas ha crecido enormemente en Chile, implementándose diversas iniciativas de restauración públicas y privadas que incluyen la conservación de la biodiversidad, provisión de servicios ecosistémicos, gobernanza y participación; se han creado redes nacionales e internacionales de colaboración y se han firmado importantes acuerdos que comprometen la restauración a escala de paisaje. Sin embargo, aún hay brechas y dificultades para desarrollar procesos de restauración en los territorios.