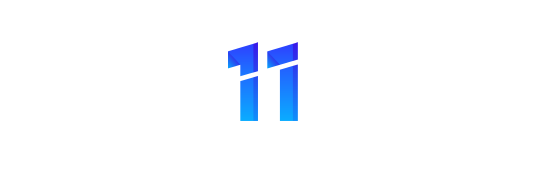Durante años, las profundidades del océano —especialmente aquellas ubicadas entre los 30 y 150 metros, conocidas como zonas mesofóticas— fueron consideradas un posible refugio frente al avance del cambio climático. Al encontrarse más alejadas de la superficie, se asumió que estaban protegidas de los aumentos de temperatura y otros impactos ambientales. Sin embargo, un nuevo estudio pone en duda esa idea: estas zonas podrían ser tan vulnerables, o incluso más, que los ecosistemas superficiales.
El trabajo, publicado en Journal of Marine Systems por un equipo de investigadores del Núcleo Milenio para la Ecología y Conservación de los Ecosistemas de Arrecifes Mesofóticos Templados (NUTME), analizó dos décadas de datos oceanográficos en el Pacífico Sur Oriental, desde los trópicos hasta los fiordos del extremo sur. Los resultados muestran que las profundidades mesofóticas de Chile experimentan cambios de temperatura y efectos de El Niño tan intensos como los que se observan en la superficie, lo que cuestiona su rol como refugios climáticos.
“Si bien en las últimas décadas la observación del océano ha avanzado mucho gracias a los satélites, esta información se limita a la superficie. Las mediciones de largo plazo en zonas más profundas son escasas, aunque plataformas como las boyas ARGO han permitido ampliar ese registro. En este estudio se combinó información de diversas fuentes —cruceros, boyas y satélites— para analizar los patrones de temperatura en profundidad. Hoy, gracias a nuevos sensores, se ha visto que estos ambientes también enfrentan eventos de corto plazo, como olas de calor y la entrada de aguas pobres en oxígeno, que pueden afectar seriamente a los organismos marinos.” explica Lucas De la Maza, biólogo marino, investigador principal de este estudio.
La fragilidad de nuestro ecosistema
El estudio revela que, aunque las zonas mesofóticas -entre 30 y 150 mts de profundidad- son más frías y estables que la superficie, sus tendencias de calentamiento a largo plazo son incluso más marcadas. A diferencia de las aguas superficiales, donde la surgencia costera mantiene el océano más frío, las profundidades medias se calientan más rápido, por lo que los animales tendrían que moverse grandes distancias para mantenerse en temperaturas adecuadas.
Esto podría afectar la distribución de especies, modificar interacciones ecológicas y alterar el equilibrio de los ecosistemas marinos. “Las especies que viven cerca de sus límites fisiológicos son las más vulnerables. Si no logran adaptarse o desplazarse, podrían ver reducidos sus rangos de distribución”, advierte el investigador. Es decir, si las especies no pueden adaptarse al aumento de temperatura ni moverse a zonas más frías o favorables, entonces su área donde pueden vivir se reducirá, es decir, su hábitat se encoge.
Cómo contribuimos a través de la conservación marina
Frente a este nuevo escenario, los investigadores coinciden en que las estrategias de conservación deben adaptarse. Las áreas protegidas y reservas marinas deberían considerar no sólo las condiciones actuales, sino también las proyecciones de cambio a corto y largo plazo. “Proteger las poblaciones del estrés adicional de la pesca es clave”, señala De la Maza.
“Así podrán responder mejor a los factores ambientales que no podemos controlar, como el aumento de temperatura o los eventos de El Niño”. El investigador destaca además la importancia de reforzar las observaciones físicas y biológicas en tiempo real, lo que permitiría generar modelos predictivos y pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva frente a los cambios ambientales.
La importancia de la alianza ciencia y comunidad
La colaboración entre científicos, pescadores y comunidades costeras es fundamental para comprender y proteger los ecosistemas marinos. De la Maza destaca que el conocimiento local es una pieza esencial en ese proceso. “El conocimiento local es invaluable para entender un sistema, porque la gente que vive del mar es parte de él. A partir de su experiencia saben predecir las condiciones del océano, dónde estarán los recursos y cómo varían los ecosistemas”, explica.
El investigador subraya que la ciencia y la experiencia local no se oponen, sino que se complementan. “En el trabajo conjunto podemos tomar esas observaciones y buscar los procesos que las explican, obtener datos que respondan preguntas científicas, alimenten modelos y orienten políticas de manejo”, señala, destacando que la mirada comunitaria y la académica generan un aprendizaje mutuo. “Son fuentes de información complementarias que pueden tener una retroalimentación positiva entre sí y ayudarnos a diseñar estrategias de conservación más efectivas y acordes a las necesidades de las comunidades”, concluye.