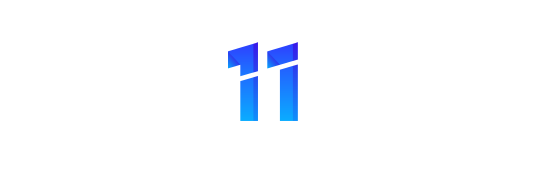El uso de nanopartículas ingenieriles (ENPs, por sus siglas en inglés) se ha expandido rápidamente en distintas industrias: desde la elaboración de desinfectantes y productos de salud, hasta el vestuario, los agroquímicos y la agricultura. Sin embargo, su masificación plantea riesgos poco conocidos, especialmente cuando estas partículas terminan liberándose en el medio ambiente y acumulándose en los suelos, alterando su calidad y afectando el crecimiento de las plantas.
Consciente de esta problemática, Jonathan Suazo-Hernández, académico investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de la Universidad de Las Américas (UDLA), lidera un estudio que busca comprender cómo distintos tipos de nanopartículas metálicas influyen en los ecosistemas terrestres. Además, su investigación propone estrategias de mitigación ambiental a través del uso de hongos micorrícicos arbusculares, los que han demostrado ser efectivos para atenuar distintos tipos de estrés abiótico y podrían convertirse en aliados clave para la sostenibilidad agrícola.
En conversación con Codexverde, el investigador profundiza en la motivación detrás de este proyecto, los riesgos que podrían representar las nanopartículas para la fertilidad de los suelos y la calidad de los alimentos, la particularidad de los suelos agrícolas chilenos y la urgencia de fortalecer la investigación medioambiental en el país.

¿Cómo nace la idea de investigar los efectos de las nanopartículas metálicas en suelos agrícolas? ¿Qué inquietud o problema concreto motivó este proyecto postdoctoral?
La idea surge de la necesidad de equilibrar el desarrollo industrial con el cuidado del medio ambiente. Chile, como país en crecimiento, está enfocado en producir nuevos bienes para distintas industrias; no obstante, esta expansión implica también la responsabilidad de evaluar sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana. Durante mi doctorado realicé pasantías de investigación en Alemania y Australia, donde pude ver de cerca cómo en otros países existen normativas estrictas para regular estos nanocontaminantes. Las conversaciones con los investigadores internacionales me llevaron a pensar que es necesario crecer, pero de manera sustentable, es decir, que el crecimiento económico del país esté en armonía con el cuidado del medio ambiente y la salud del ser humano.
En los últimos años hemos escuchado mucho sobre los beneficios de la nanotecnología, pero poco sobre sus riesgos. ¿Qué peligros concretos pueden tener estas nanopartículas cuando llegan al suelo, por ejemplo, a través de agroquímicos?
La nanotecnología ha mostrado diversos avances en diferentes áreas, incluida la agricultura. En este sector, las ENPs se utilizan para aumentar el rendimiento de los cultivos, disminuyendo el uso de agroquímicos. No obstante, estas partículas también han sido catalogadas como contaminantes emergentes. Tras su aplicación, las ENPs pueden acumularse en los suelos, alterando sus propiedades y modificando los ciclos de nutrientes esenciales. Por otra parte, existen estudios que señalan que las ENPs pueden ser absorbidas por las plantas, generando estrés oxidativo e incluso podrían llegar al ser humano a través de la ingesta de alimentos, con efectos que aún no conocemos completamente. Por esta razón, es fundamental estudiar el ciclo de vida de cada ENP producida en laboratorio o en la industria, para comprender sus riesgos y garantizar un uso seguro y responsable.
¿Qué particularidades tienen los suelos chilenos que los hacen relevantes para este tipo de investigaciones?
Los suelos agrícolas chilenos se caracterizan por ser principalmente derivados de cenizas volcánicas, presentes desde la zona central hasta el centro sur. Estos suelos, formados a lo largo de miles de años por erupciones volcánicas, poseen propiedades únicas: alto contenido de materia orgánica, pH ácido, elevada concentración de aluminio y una gran capacidad para acumular fósforo debido a la presencia de alofán y óxidos de hierro. Su estudio es relevante debido a que estos suelos son característicos de países de Latinoamérica y Asia, regiones donde la investigación en esta área aún es limitada. Por ello, si no abordamos esta problemática desde Chile, es muy probable que quede sin ser investigada.
¿Cómo pueden estas nanopartículas afectar la fertilidad del suelo y la calidad de los alimentos que luego consumimos?
Las ENPs se están incorporando en la agricultura como pesticidas, fertilizantes y sensores. Aunque su uso aún no se ha masificado, existe preocupación porque pueden modificar las propiedades del suelo y generar estrés en las plantas, afectando su crecimiento y reduciendo la producción de frutos. Además, las ENPs pueden acumularse en tejidos vegetales, lo que implica que, al consumir, por ejemplo, frutas, los seres humanos podrían ingerirlas.
Desde una mirada más amplia, ¿cómo cree que este tipo de investigaciones pueden aportar para el desarrollo de una agricultura más sostenible?
Vivimos en un mundo en constante cambio, donde muchas veces prima una producción inconsciente que termina generando problemas ambientales y de salud, que luego debemos enfrentar. No obstante, la sociedad actual se ha vuelto más exigente con respecto al cuidado del medio ambiente, y creo que hoy en día hacer investigación ambiental es una obligación. Esta área es una de las pocas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria. Además, la investigación no debe limitarse a identificar la presencia e impacto de contaminantes en el sistema suelo-planta, sino que también resulta fundamental avanzar en el diseño de estrategias de mitigación. Un aspecto clave es la comunicación de este conocimiento a la población, de modo que las personas puedan tomar decisiones más informadas y conscientes sobre los productos que utilizan, los alimentos que consumen y su impacto en el medioambiente.
Como investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de UDLA, ¿cómo ha influido ese entorno en su estudio? ¿Se ha generado un trabajo multidisciplinario que pueda ampliar los alcances de su investigación?
Yo estudié Química en la Universidad de Santiago de Chile y posteriormente realicé el doctorado en Ciencias de Recursos Naturales en la Universidad de La Frontera. En este camino, haberme incorporado a la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de la Universidad de Las Américas ha sido una gran oportunidad para seguir aprendiendo y ampliar mi línea de investigación. Hoy en día, la investigación debe considerar sistemas complejos y ser útil para la población. Ser parte de esta facultad me permite proyectar que, en el futuro, mi investigación podría tener un enfoque multidisciplinario que considere las interacciones entre sistema suelo-planta-animal-contaminante emergente.
En relación al panorama de financiamiento en Chile para este tipo de proyectos, ¿qué dificultades ha enfrentado como investigador y qué cambios cree que son necesarios para fortalecer la ciencia en este ámbito?
En Chile, el financiamiento para proyectos de investigación ambiental es limitado. La mayoría de los fondos priorizan áreas con un enfoque aplicado y productivo, lo cual considero una desventaja en relación con los investigadores que hacen ciencia aplicada. Sería fundamental que las entidades del Estado también incluyeran el cuidado del medio ambiente como un área prioritaria de financiamiento. No obstante, este tipo de proyectos conlleva una gran responsabilidad social, ya que busca obtener datos para concientizar a la población y promover una ciudadanía más crítica respecto a los productos que contienen potenciales contaminantes, cómo se originan y cómo pueden ser ingeridos a través de los alimentos que estamos consumiendo.