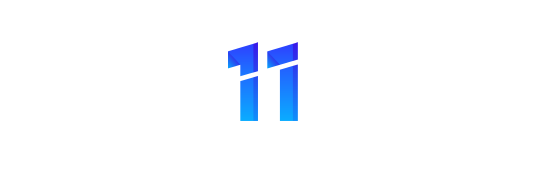La evidencia es preocupante: según el ránking del proyecto STOP Methane (UCLA Emmett Institute), dos rellenos sanitarios chilenos ocupan el tercer y cuarto lugar entre los 25 vertederos que más metano emiten a nivel mundial. Los rellenos de Penco, en la Región del Biobío, y Talagante, en la Metropolitana, registran tasas de emisión cercanas a cinco toneladas de metano por hora, según datos satelitales. El resultado: un relleno que emite cuatro toneladas de metano por hora contribuye al calentamiento global en magnitudes equivalentes a un millón de vehículos tipo SUV o a una gran central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios.

El metano es un gas de efecto invernadero con un impacto climático muy superior al CO₂ en el corto plazo; por eso, reducir metano hoy mejora el clima de inmediato. Si Chile aspira a credibilidad en el área ambiental, no puede normalizar que sus basurales y rellenos figuren entre los superemisores globales. Aunque el país avanzó en la materia, depende en exceso de la disposición final: se entierran grandes volúmenes de residuos orgánicos y, sin captura efectiva, ese material genera metano que se fuga.
Y aunque algunos rellenos cuentan con antorchas o generan energía, la captura falla si no existen buenos sellos, pozos bien construidos, succión constante y mantención. A ello se suma una gestión de orgánicos aún incipiente: la separación en origen y el tratamiento (compostaje/digestión) no están masificados y los planes piloto municipales resultan insuficientes frente al volumen real. La gobernanza, por su parte, está fragmentada entre municipios con capacidades técnicas y financieras dispares; sin estándares de desempeño y transparencia, la responsabilidad se diluye y el problema “pertenece a todos y a nadie”.
Chile puede pasar del diagnóstico a la reducción efectiva del metano si aborda el problema como un proyecto de infraestructura con datos abiertos. Primero, un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV 2.0)—que integre satélites, drones, mediciones en terreno y estaciones meteorológicas—, junto con un tablero público por sitio, permitirá pagar por resultados reales y priorizar inversiones. Luego, es imprescindible ejecutar obras clave: capturar el gas con más pozos, tuberías y antorchas cerradas bien operadas; mejorar la cobertura con sellos para evitar fugas; y, en paralelo, dejar de enterrar orgánicos mediante recolección diferenciada, centros de transferencia y plantas regionales de compostaje y digestión anaerobia que generen biogas y mejoren los suelos.
Para que todo funcione, se requiere una operación de calidad (mantención predictiva, seguridad y capacitación de cuadrillas), financiamiento por desempeño (contratos de “pago contra resultado”, bonos verdes y tarifas que premien la reducción verificada) y una gobernanza a escala, con consorcios intermunicipales y transparencia radical: datos mensuales, auditorías y alertas tempranas. Con estas medidas, macrozonas como la Metropolitana, Biobío y Valparaíso pueden sacar los orgánicos del relleno en un plazo de 3 a 5 años y convertir un pasivo climático en energía, empleo local y confianza ciudadana.
El metano se reduce con ingeniería, buena operación y contratos que premien el resultado. Penco y Talagante pueden ser la postal de la vergüenza o el primer capítulo de una política moderna de residuos y clima.