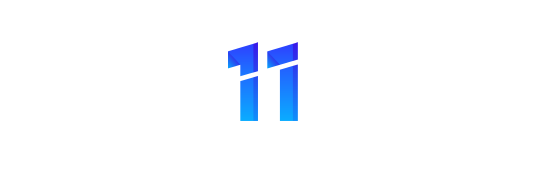Según datos de la ONU, los efectos combinados de la contaminación del aire ambiental y la contaminación del aire doméstico se asocian con 7 millones de muertes prematuras anualmente. Este organismo también alertó que si no se produce una intervención agresiva, el número de muertes causadas por la contaminación del aire en espacios abiertos podría aumentar en más de un 50% antes de 2050.
En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la contaminación del aire es una de las mayores amenazas ambientales para la salud humana y un importante contribuyente al cambio climático. Millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación del aire, principalmente por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
En Chile, el sector residencial representa más del 90% de las emisiones totales anuales de material particulado fino (MP2,5) y si bien, en 2024 se experimentó por tercer año consecutivo una mejora en la calidad del aire en la Región Metropolitana, los episodios críticos de contaminación por MP2,5 aumentaron en un 30% con 5 preemergencias y 19 alertas ambientales. Una de las consecuencias de esta situación son las cerca de 3.000 admisiones hospitalarias y aproximadamente 4.500 muertes por exposición a MP2,5 de personas de todas las edades.
“La contaminación del aire no es un problema abstracto. Las partículas MP2,5 son microscópicas, pero altamente peligrosas. Entran a nuestros pulmones, pasan al torrente sanguíneo y están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer”, afirmó la seremi del Medio Ambiente de la Región de O’Higgins, Giovanna Amaya Peña, en una columna de opinión publicada por el Ministerio del Medio Ambiente en abril de este año.
Gatillantes de la contaminación
¿Cómo es la calidad del aire qué respiramos? y ¿qué medidas podemos tomar para influir positivamente en nuestro aire, al mismo tiempo que nos adaptamos al calentamiento global? El académico del Departamento de Geofísica FCFM de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Rodrigo Seguel, explica que la calidad del aire que respiramos depende de diversas variables, como son la ubicación geográfica, la estacionalidad, la ventilación y/ o circulación atmosférica, además de la presencia gases y partículas.
Asimismo, señala que hay zonas más expuestas a la contaminación, como es el caso de las cuencas. “Está la zona centro sur que sufre en invierno por la contaminación de material particulado, la poca ventilación y las bajas temperaturas, pero al mismo tiempo están las zonas costeras con mejor calidad del aire, dada su mejor capacidad de ventilación. Entonces hay una componente estacional y un factor geográfico condicionante”, asegura.
Las fuentes de esta contaminación son variadas. La quema de combustibles fósiles para el transporte, la generación energética y la producción industrial, así como los incendios forestales, la deforestación o la disminución del arbolado urbano, están entre los principales factores que deterioran la calidad del aire. Según el Informe a las Naciones “El aire que respiramos: pasado, presente y futuro” desarrollado por el CR2, en el norte de Chile, el sector minero y la generación eléctrica son las principales actividades responsables de las emisiones, mientras que en la zona central, los sectores del transporte y el residencial lideran el impacto. A ello se suman las llamadas zonas de sacrificio, territorios en los que conviven comunidades con grandes complejos industriales cuyas emisiones constantes generan altos niveles de sustancias nocivas en el ambiente.
Además, y según indica el mismo informe, la leña ha sido históricamente el principal combustible para calefacción en el centro y sur de Chile -donde la temporada fría puede extenderse desde abril a noviembre-. Esto ha contribuido a los problemas de contaminación atmosférica en los principales centros urbanos de esta zona y entre las ciudades más afectadas se encuentran Temuco y Padre Las Casas, Valdivia y Coyhaique.
Por su parte, en el artículo “Evolution of air quality in Santiago: The role of mobility and lessons from the science-policy interface”, liderado por la investigadora CR2, Laura Gallardo, se plantea que el sector transporte en Santiago ha sido identificado como responsable de aproximadamente el 40% del material particulado fino MP2,5 durante los años 2011-2012, y en años anteriores, en 1998-1999, representaba cerca del 24% del total de partículas urbanas generadas por actividades humanas.
“Las tendencias recientes muestran un aumento significativo en la concentración de gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO₂) desde 2004 hasta 2014, lo que indica que las emisiones relacionadas con el transporte continúan en aumento pese a las regulaciones más estrictas y a las inversiones sustanciales en transporte público en las últimas décadas”, señala el artículo científico.
En definitiva, y si lo llevamos a términos de exposición, “los chilenos sí estamos expuestos a contaminantes peligrosos y a niveles altos que ponen en riesgo la salud”, dice Rodrigo Seguel. Esta exposición puede ser de corto plazo o de largo plazo. A juicio del investigador lo que hoy experimenta una parte importante de la población es la exposición de largo plazo.
Recomendaciones para la salud
Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan que durante las preemergencias y emergencias ambientales, se prohíba el uso de calefactores a leña y derivados de la madera -excepto estufas a pellet certificadas-. Además, está vigente la suspensión de quemas agrícolas.
También aconsejan limitar al máximo las actividades físicas al aire libre, especialmente durante las horas de mayor contaminación y los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, deben extremar los cuidados durante estos episodios. Otro consejo, es mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada de aire contaminado en los hogares. Además, si se va a salir, se recomienda el uso de mascarillas certificadas que puedan filtrar partículas finas, reduciendo así la exposición a la contaminación.
Asimismo, se incentiva a la población para utilizar el transporte público, compartir vehículos o planificar traslados en horarios de menor congestión. Disminuir el uso de automóviles particulares contribuye directamente a reducir las emisiones contaminantes y ayuda a mejorar la calidad del aire en la ciudad.
Contaminantes atrapados
En la actualidad y según lo que expone el Informe a las Naciones del CR2, durante aproximadamente el 96% de los días de invierno, al menos una ciudad en Chile presenta un episodio de alerta por MP2,5.
La concentración de MP2,5 en ciudades del centro y sur de Chile durante el invierno responde en gran medida a altas emisiones por combustión de leña. Sin embargo, existen condiciones atmosféricas que limitan la dispersión de contaminantes en los valles ubicados entre los Andes y la cordillera de la Costa y representan otro factor clave en la persistencia de altas concentraciones de MP2,5 y en la ocurrencia de episodios críticos de mala calidad del aire.
Se trata de la inversión térmica, un fenómeno común en los meses más fríos y que tiene relación con el comportamiento inverso de las temperaturas. Esto quiere decir, que existe una capa de la atmósfera en altura, la que impide que los contaminantes «se escapen por arriba», agravando el episodio de mala calidad del aire. Durante los días de invierno esta capa está generalmente asociada a bajas temperaturas en la mañana.
Sin embargo y según el académico del Departamento de Geofísica FCFM de la Universidad de Chile e investigador CR2, Nicolás Huneeus, una mayor concentración de contaminantes no se debe en sí a la inversión térmica, sino a que existe una baja de la capa limite . “La inversión térmica viene a marcar lo que es el tope de la capa límite y esta capa define la altura del volumen en el cual se diluyen los contaminantes”, explica.
¿Por qué nos olvidamos de la contaminación?
Según Ana María Ugarte, investigadora del CR2 y doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, esto puede explicarse desde la psicología por un fenómeno llamado naturalización. “Aceptamos algo, aunque sea muy dañino, como parte cotidiana de nuestra vida”, señala, en alusión a cómo el hábito de convivir con aire contaminado termina por restarle urgencia a la preocupación colectiva.
Este mecanismo, dice, funciona como una estrategia adaptativa para evitar vivir en estado de alerta permanente. A ello se suma la llamada “indefensión aprendida”: tras varios intentos fallidos por cambiar o mejorar el entorno, muchas personas llegan a sentir que sus esfuerzos no hacen diferencia, lo que deriva en una actitud pasiva frente a la contaminación. Ugarte advierte también que la exposición al aire contaminado suele ser acumulativa y sus efectos no siempre son inmediatos ni visibles, lo que hace que, si el daño no se percibe rápidamente o parece lejano, la preocupación disminuya.
Otro factor psicológico es el estigma social: algunas personas evitan reconocer el problema o incluso se distancian de quienes viven en zonas altamente contaminadas para no ser asociadas con esa realidad. Para contrarrestar estos patrones, la investigadora destaca la necesidad de una educación ambiental temprana, que promueva la conexión entre seres humanos y naturaleza, y que impulse la participación colectiva como vía para fortalecer la conciencia sobre el tipo de aire que respiramos.
¿Qué podemos hacer en un contexto de cambio climático?
En un contexto de crisis climática, fortalecer la conciencia ambiental es clave. Para Rodrigo Seguel, investigador del CR2, una forma efectiva de promover el cuidado del aire es visibilizar casos de éxito, como el de Rapa Nui, cuya atmósfera limpia podría compararse con la del observatorio de Mauna Loa, en Hawái. “Esto es lo que deberíamos mostrar: atmósferas limpias y casos que incentiven la preservación”, afirma. También menciona Punta de Lobos, en Pichilemu, como un ejemplo valioso para la zona central, con beneficios tanto ambientales como turísticos.
Ana María Ugarte, investigadora del CR2, añade que es importante evitar una sobreexposición a mensajes catastróficos, y en cambio, destacar soluciones y experiencias inspiradoras que motiven a la acción. Por su parte, Nicolás Huneeus advierte que uno de los principales desafíos es el cambio de comportamiento social para reducir el impacto urbano sobre el medioambiente. En la actualidad, Chile cuenta con trece Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), tres Planes de Prevención y Descontaminación (PPDA) y un Plan de Prevención (PPA), en su mayoría enfocados en la reducción del MP2,5 vinculado al uso de leña en el centro y sur del país.
Sin embargo, el cambio climático podría alterar el escenario. Según el Informe a las Naciones del CR2, la calidad del aire ya no dependerá solo de las políticas de mitigación, sino también de nuevas condiciones climáticas que influirán en la ventilación y dispersión de contaminantes. En la zona central se espera un aumento en la altura de la capa de mezcla, pero en el sur podría reducirse, junto con una baja en las precipitaciones. Además, se proyecta un alza en las llamadas partículas secundarias, formadas por reacciones químicas entre gases como NOx, SO₂, COV y NH₃. Esto complejiza los esfuerzos de control, pues amplía las fuentes que deben ser abordadas. En resumen, el cambio climático no solo es un desafío en sí mismo, sino también un factor que puede agravar la contaminación atmosférica en distintas zonas del país.