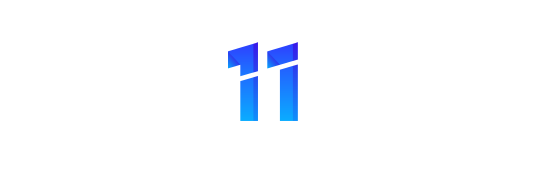Una investigación reciente publicada en la revista Molecular Phylogenetics and Evolution ha arrojado nueva luz sobre los orígenes de la hiperdiversidad de los Andes tropicales.
Liderado por el chileno Ricardo Segovia, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), el boliviano, Eduardo Aguirre-Mazzi, estudiante de doctorado en Washington University (St. Louis, EEUU), y con la participación de científicos y científicas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, el estudio demuestra que linajes de plantas procedentes de regiones extratropicales del hemisferio sur jugaron un papel fundamental en la conformación de esta biodiversidad excepcional. L
La investigación se centró en el género Weinmannia, que incluye árboles emblemáticos como los Encenillos, el Huichulo (Weinmannia boliviensis) y el Tineo (Weinmannia trichosperma), la única especie presente en Chile. En el trópico americano son más de 90 especies distribuidas en los bosques montanos desde el norte de Argentina hasta Venezuela, incluyendo zonas altas del Caribe.
Utilizando herramientas genéticas modernas como RADseq y una nueva metodología de análisis filogenético, el equipo reconstruyó la historia evolutiva de estas especies, encontrando evidencia clara de una migración desde el sur hacia los trópicos, aprovechando los nuevos hábitats creados por el levantamiento de los Andes.
“El levantamiento andino fue el evento geológico más importante para la biodiversidad de Sudamérica!;, explica Segovia. “Nuestros resultados muestran que los ancestros de Weinmannia evolucionaron en climas fríos y húmedos del sur, y al generarse condiciones similares en latitudes tropicales debido al levantamiento andino, estos linajes encontraron una ruta hacia el norte”, señaló.
La diversidad en los Andes tropicales no solo es taxonómica, sino también evolutiva. En zonas como las montañas de Colombia se mezclan linajes de origen tropical, austral y del hemisferio norte. Esta mezcolanza genera niveles únicos de diversidad, haciendo de esta región un verdadero cruce de caminos biogeográfico. “La filogenia nos permite ver que especies como el Tineo no solo sobreviven en Chile, sino que sus parientes prosperan en las alturas tropicales, y que este patrón tiene raíces profundas en la historia evolutiva del hemisferio sur”, agrega Segovia.
Colaboración latinoamericana
Más allá del hallazgo científico, el estudio destaca por su modelo de colaboración, que activó una red internacional que involucró a científicos y científicas de los países de Sudamérica Andina. “Fue una experiencia entretenida y desafiante. Esta red horizontal permitió abordar una pregunta transnacional sobre biodiversidad desde una perspectiva latinoamericana, con liderazgo desde el sur global”, comenta el investigador.
Nora H. Oleas, coautora del artículo y miembro del Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático (BioCamb) y de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador resalta que “este estudio nos ayuda a entender por qué hay tantas plantas diferentes en los Andes. Cuando se formaron las montañas, aparecieron nuevos lugares con climas fríos que permitieron que plantas como las Weinmannia, que vienen de zonas del sur, pudieran llegar, adaptarse y crecer. Lo más interesante es que estas plantas no solo llegaron, sino que también se expandieron a diferentes alturas y lugares más cerca del Ecuador. Los resultados muestran que la gran variedad de plantas en los Andes viene de distintos lugares y de muchas historias que se juntaron en este sitio. La biodiversidad andina es el producto de una compleja historia de migraciones y adaptaciones, además de procesos locales”.
Sebastián Tello, del Missouri Botanical Garden de Estados Unidos y coautor del estudio, destaca que “nuestro trabajo demuestra que las especies del género Weinmannia han seguido un patrón evolutivo de sur a norte a lo largo de los Andes, manteniendo sus preferencias climáticas a lo largo del tiempo. Esto refleja un fenómeno conocido como conservación de nicho, y nos advierte sobre la vulnerabilidad de estos grupos ante el cambio climático. Para asegurar su supervivencia futura, será esencial mantener las conexiones ecológicas que les permitan desplazarse y adaptarse a nuevos entornos.”
Por otro lado, Eduardo Aguirre-Mazzi, doctorante perteneciente al Laboratorio de Genética de Conservación del Missouri Botanical Gardens señala que “con esta información, podemos prever un escenario donde el aumento de temperaturas debido al cambio climático reducirá el hábitat de esta planta quedando restringido a zonas más altas. Esta información es clave para la conservación porque: nos permite identificar áreas prioritarias para proteger, especialmente donde el Huichulo y otras plantas afines podrían sobrevivir frente al calentamiento global. No se trata solo de salvar una especie antigua (con una historia en Sudamérica de alrededor de 20 millones de años, según nuestros estudios), sino de proteger todo un sistema de vida, donde las comunidades locales dependen de los ecosistemas para su alimentación, medicina y economía. Además, estos paisajes no solo albergan biodiversidad, sino también gran valor recreativo y cultural para quienes los habitan y visitan. Además, a largo plazo, a medida que se mejora el entendimiento de cómo evoluciona la biodiversidad se puede informar mejor sobre decisiones políticas basadas en ciencia, como crear corredores ecológicos o ajustar áreas protegidas, asegurando que tanto la naturaleza como las personas que la habitan puedan adaptarse.” destacó.
El artículo también desarrolla un mensaje potente sobre conservación, los linajes que hoy prosperan en los trópicos tienen origen en lugares como Chile, lo que refuerza la necesidad de proteger estos ecosistemas no solo por su endemismo, sino por su rol como fuentes de biodiversidad global. “Chile siempre se ha visto como un sumidero de biodiversidad. Este estudio cambia la narrativa, pues desde Chile también se originó biodiversidad que hoy habita regiones megadiversas”, concluye Segovia.
Amenazas a defensores
Finalmente, los y las investigadoras plantean la importancia de integrar dimensiones bioculturales en la ciencia de la conservación. “La amenaza a la biodiversidad es común en toda Latinoamérica, y también lo es para quienes la protegen”, afirma Segovia. “Tenemos mucho que aprender de países donde la ciencia comienza reconociendo la labor y derechos de las comunidades que resguardan la biodiversidad. Esa es una dirección que deberíamos adoptar también nosotros”, destacó el investigador.
Este estudio marca un hito en la ciencia latinoamericana: una investigación de frontera sobre la evolución de la biodiversidad, liderada desde el sur global y con una sólida colaboración entre países andinos. Contribuye significativamente al conocimiento científico mundial y abre nuevas oportunidades para la investigación y la conservación biológica en toda la región.