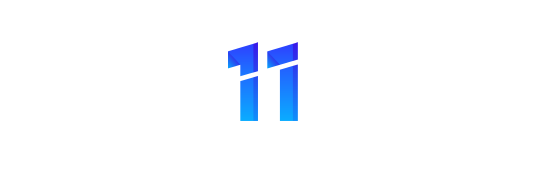Un equipo internacional liderado por el Dr. Rafael Aránguiz, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), logró reconstruir en detalle dos tsunamis históricos ocurridos en el Lago Rupanco, Región de Los Lagos, revelando la magnitud y el alcance de estos fenómenos poco estudiados.
El trabajo, titulado “Reconstruction and numerical modeling of historical and paleo-tsunamigenic landslides in Lake Rupanco, Chile” (DOI: 10.1007/s10346-025-02629-1) fue publicado en la revista Landslides de Springer Nature, y cuenta con la participación de Juan Pablo Quiroga, Víctor Manuel Hernández-Madrigal y Enrique Muñoz, con colaboración de la Universidad de Málaga (España) y el Centro de Supercómputo CINECA (Italia).
La investigación reveló que el gran terremoto de Valdivia de 1960 (Mw 9.5) provocó múltiples deslizamientos en la ribera oriental del lago, los que movilizaron cerca de 5 millones de metros cúbicos de material y generaron olas de hasta 33 metros de altura. Estas impactaron violentamente en sectores como Las Gaviotas y El Poncho, destruyendo el Hotel Termas de Rupanco y causando más de un centenar de víctimas.
Sin embargo, el estudio fue más allá de la reconstrucción del desastre de 1960. Los análisis batimétricos, geomorfológicos y numéricos demostraron que las grandes cicatrices visibles en las laderas correspondían a un paleodeslizamiento masivo de más de 160 millones de metros cúbicos, ocurrido hace miles de años. Este evento habría generado olas de más de 20 metros de altura y un impacto lacustre de escala regional.
“El hallazgo confirma que Rupanco no solo fue escenario del tsunami de 1960, sino también de un evento mucho más antiguo y voluminoso. Sus depósitos submarinos están claramente definidos y evidencian un paleodeslizamiento de enorme magnitud”, explicó el Dr. Aránguiz.
Para realizar la investigación, el equipo combinó campañas de batimetría de alta resolución, fotografías aéreas de 1961, imágenes satelitales y modelación numérica avanzada. Mediante el modelo físico Landslide-HySEA, ejecutado en supercomputadores europeos, se simularon los procesos de generación y propagación de olas. En total se realizaron más de 35 mil simulaciones para ajustar los parámetros que determinaron el comportamiento de los deslizamientos y los tsunamis.
“Reconstruir un evento de hace más de sesenta años con información fragmentaria fue un desafío enorme. Usamos tecnología moderna, drones, ecosondas y modelos numéricos, lo que nos permitió recrear tanto los deslizamientos de 1960 como un paleodeslizamiento mucho más antiguo que probablemente ocurrió miles de años atrás”, detalló el experto de la UCSC.
Uno de los resultados más relevantes fue comprobar que la severidad del tsunami no depende solo del tamaño del deslizamiento, sino también de su velocidad y dinámica. “Pequeños deslizamientos rápidos pueden generar olas tan destructivas como grandes colapsos lentos”, detalló el investigador.
Riesgos presentes y desafíos futuros
El estudio subraya que los lagos del sur de Chile, enmarcados en un contexto de volcanes activos, fallas geológicas y lluvias intensas, son escenarios propicios para la generación de tsunamis por deslizamientos. Estos eventos, a diferencia de los tsunamis oceánicos, son altamente locales y se desarrollan en cuestión de minutos, sin tiempo para sistemas de alerta tradicionales.
Según el Dr. Aránguiz, “los resultados tienen un valor práctico importante. Permiten identificar zonas ribereñas vulnerables, orientar la planificación territorial y generar conciencia en comunidades como Petrohué o Las Gaviotas, donde un deslizamiento puede generar un tsunami en segundos”.
Entre las principales aplicaciones destacan:
- Prevención y ordenamiento territorial: identificar áreas de alto riesgo para evitar construir infraestructura crítica o turística.
- Educación y protocolos locales: fomentar la preparación de comunidades ribereñas ante tsunamis lacustres.
- Gestión integrada del riesgo: incluir tanto eventos históricos como paleoeventos en los planes de emergencia regional.
“Los lagos no son cuerpos de agua tranquilos. Son sistemas dinámicos que conservan la memoria de grandes catástrofes y pueden volver a activarse. Comprender su historia geológica es fundamental para proteger a las comunidades del sur de Chile”, concluyó el académico.